Al iniciar esta sexta entrega, comparto una anécdota que marcó mi forma de mirar el turismo en la Costa ecuatoriana. Corría el año 1998 cuando llegué a la oficina de Peter Mussfeldt (+), pionero del diseño gráfico nacional. El artista, de origen alemán, se nacionalizó ecuatoriano en 1980. En su oficina del edificio Bosch, en Urdesa, mientras esperaba mi reunión con el, observé sobre una mesa varios folletos de trabajos realizados por su estudio. Tomé uno al azar: era un catálogo turístico con fotografías deslumbrantes del Ecuador. Mostraba imágenes de la Sierra, la Amazonía y playas de ensueño. Sin embargo, al mirar con detenimiento, descubrí que todas pertenecían a Galápagos.
Intrigada, le pregunté por qué no aparecían nuestras playas continentales. Con su serenidad característica me respondió:
“Ahí están las playas, pero esas son las únicas que existen como productos turísticos.”
No lo podía creer. Le insistí que el país tenía playas maravillosas a lo largo del continente, y él replicó con una sinceridad que me hizo reflexionar:
“Sí, las hay, pero no están convertidas en productos. No existen en la oferta formal.”
Peter ya no está entre nosotros para corroborar esa conversación, pero su respuesta sigue resonando en mi memoria. Más allá de la anécdota, revelaba una verdad estructural: la Costa ecuatoriana era invisible en el mapa turístico del país.
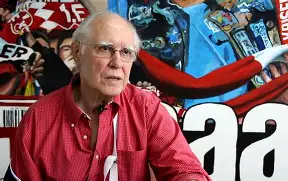
Pionero del diseño gráfico en Ecuador y creador de una identidad visual moderna para el país. Su legado marcó la imagen institucional, artística y turística del Ecuador durante más de cinco décadas.
Pocos territorios concentran tanta diversidad natural y cultural en un espacio tan reducido como el Ecuador. En su franja costera, de 934 kilómetros, se entretejen ecosistemas únicos, culturas ancestrales, tradiciones vivas y una geografía que va desde manglares y esteros hasta acantilados y bosques secos. Allí nació la primera civilización del país, la Cultura Valdivia, y allí también se gestó el vínculo histórico entre el Ecuador y el océano.
Sin embargo, el turismo en la Costa ecuatoriana ha sido un proceso irregular, marcado por ausencias estatales, improvisaciones locales y discontinuidades institucionales. Mientras los Andes y las Islas Galápagos consolidaban su imagen internacional, el litoral continental quedaba relegado a un rol secundario, percibido como destino de temporada, dependiente de los feriados y sin planificación a largo plazo. Hoy, la Costa sigue siendo un dilema: es el rostro más visitado del país, pero también el menos comprendido en su complejidad territorial.
Esmeraldas: la puerta afro del Pacífico
El viaje por la Costa comienza en Esmeraldas, una provincia donde el mar, la selva y la cultura afrodescendiente conviven en un equilibrio precario. Con sus más de 230 kilómetros de playas, Esmeraldas representa la frontera norte del litoral, un espacio de alto valor ecológico, musical y gastronómico.
Destinos como Atacames, Súa, Same, Mompiche e Isla Portete son conocidos, pero detrás de ellos hay una historia de resiliencia y marginalidad. Durante años, la falta de infraestructura, seguridad y conectividad impidió que la provincia se consolidara como destino sostenible, pese a su enorme potencial.
En 2009, la inauguración del Royal Decameron Mompiche pareció anunciar una nueva etapa. El resort introdujo estándares internacionales de alojamiento, pero también cambió la dinámica local: el modelo “todo incluido” absorbió la economía turística, limitando la circulación de ingresos hacia la comunidad. Los hostales, guías y restaurantes del pueblo vieron disminuir la llegada directa de visitantes.
Aun así, el surf, más que los grandes hoteles, ha sido el verdadero embajador de Mompiche. Las olas largas y constantes atrajeron a deportistas de todo el mundo, convirtiendo al pueblo en un sitio que dinamiza su economía, mientras la hotelería cerrada representaba un modelo de exclusión.

Un paraíso natural que refleja la riqueza ecológica del norte costero y el espíritu resiliente de sus comunidades.
Manabí: entre la tradición y la reconstrucción turística
En Manabí surgió una de las primeras ideas de articulación turística del país: la llamada Ruta del Sol, impulsada a mediados de los años noventa por el sector privado, cámaras provinciales y varios municipios costeros, con apoyo del entonces Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Turismo. Este corredor, concebido como una marca regional, buscaba posicionar los principales balnearios del litoral manabita: San Clemente, San Jacinto, Crucita, la playa El Murciélago en Manta, Puerto Cayo y Puerto López, dentro de una propuesta conjunta de playa, cultura y gastronomía. Aunque no llegó a consolidarse como producto estatal, su éxito en promoción y articulación local sentó las bases para posteriores estrategias nacionales.
A inicios de los años 2000, el Ministerio de Turismo retomó esta visión bajo la denominación Ruta del Pacífico, con el propósito de integrar todo el litoral ecuatoriano, desde Esmeraldas hasta Santa Elena, dentro de un corredor turístico de alcance nacional. El proyecto enfatizó la conexión entre sol y playa, cultura pesquera, artesanías y biodiversidad, y contó con apoyo técnico para la mejora de infraestructura vial y señalización turística. Pese a no consolidarse como marca comercial, dejó un legado institucional importante que sirvió como antecedente para la planificación costera.
Finalmente, entre 2008 y 2010, el concepto evolucionó hacia la Ruta del Spondylus, formalizada por el Ministerio de Turismo durante la administración de Verónica Sión y la coordinación técnica de Patricio Tamariz. Este nuevo corredor integró oficialmente todo el perfil marítimo ecuatoriano, desde Esmeraldas hasta Santa Elena, articulando destinos, productos y comunidades bajo una visión de sostenibilidad y promoción internacional.
«Montecristi y La Pila mantienen viva la tradición del tejido del sombrero de paja toquilla, declarado por la UNESCO en 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.»
Tras el terremoto de 1998, Bahía de Caráquez emprendió un proceso de reconstrucción basado en principios ambientales y comunitarios. En 1999, su municipio, junto a organizaciones sociales y actores locales, impulsó la iniciativa de convertirla en la primera EcoCiudad del Ecuador, una declaratoria simbólica que la proyectó como modelo de desarrollo urbano sostenible. Durante décadas, la conexión con San Vicente se realizaba en gabarra hasta que, en 2010, la inauguración del puente Los Caras unió físicamente a las dos poblaciones. Bahía consolidó su perfil turístico y ecológico, mientras San Vicente fortaleció su identidad artesanal y comunitaria. Juntas representan un ejemplo de resiliencia, cooperación y visión territorial compartida.
Manta, con su playa El Murciélago, su moderno malecón y su puerto internacional, se consolidó como puerta de entrada al litoral central. Su desarrollo hotelero y portuario la ha posicionado como eje de conexión entre la costa y la sierra, además de punto de partida para cruceros y circuitos marinos. La ciudad ha sabido conjugar modernidad y tradición, reafirmándose como motor del turismo manabita.
En el interior de la provincia, Montecristi y La Pila mantienen viva la tradición del tejido del sombrero de paja toquilla, declarado por la UNESCO en 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estos pueblos, junto con talleres y centros de interpretación, preservan una práctica ancestral que combina arte, técnica y memoria colectiva, convirtiéndose en destinos culturales de interés para el visitante que busca autenticidad.
El Parque Nacional Machalilla, la Isla de la Plata y Puerto López se consolidaron como los pilares naturales de esta proyección, destacando por su biodiversidad y por el avistamiento de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos más emblemáticos del turismo ecuatoriano. En estos espacios, el ecoturismo y la educación ambiental encontraron un equilibrio entre conservación y desarrollo local.
Tras el terremoto de 2016, Manabí volvió a demostrar que el turismo puede ser una herramienta de reconstrucción social. Emprendimientos comunitarios y familiares surgieron para sostener la economía local y reafirmar la identidad del territorio. Hoy, las rutas del cacao fino de aroma y del café de altura integran producción y turismo, consolidando un modelo agroproductivo que reconoce en la tierra y en su gente el verdadero valor del destino.
En Manabí, el turismo ha sido una herramienta de reconstrucción y orgullo, pero su continuidad depende no solo de la acción estatal, sino del compromiso de su propia comunidad. Creer en su riqueza natural, cultural y humana es el primer paso para sostener un desarrollo que trascienda las temporadas y los proyectos de corto plazo. La seguridad y la organización ciudadana son hoy los grandes desafíos que atraviesan la provincia y, en general, todo el litoral ecuatoriano. Solo una Costa que se reconoce y se protege a sí misma podrá consolidar un turismo con identidad, equilibrio y esperanza.
Guayas y Santa Elena: dos provincias, una historia de transformación turística
El desarrollo del turismo en la provincia del Guayas no nació de una ventaja natural, sino de una necesidad. La creación de la provincia de Santa Elena, en noviembre de 2007, dejó al Guayas sin buena parte de su frente costero y con una nueva realidad territorial: una provincia con 25 cantones y 19 juntas parroquiales rurales, desmembrada, pero con una enorme riqueza cultural, agrícola e histórica.
Fue un cambio abrupto que obligó a repensar la gestión turística desde cero. La prioridad inicial fue potenciar los atractivos más cercanos a Guayaquil, como General Villamil Playas y sus parroquias rurales Engabao, Puerto Engabao, El Morro y Puerto El Morro. Aquella franja costera se convirtió en el punto de partida de una nueva estrategia. Así nació una de las experiencias de planificación más ambiciosas del país.
Hubo dos etapas: una iniciada desde 2007 hasta mediados de 2009, con la administración de Nicolás Lapentti, donde se inició la primera fase del estudio, un proyecto encomendado a la University of Central Florida (UCF), a través de su Rosen College of Hospitality Management, bajo la dirección del Dr. Robertico R. Croes. El proceso contó con la participación de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas (CAPTUR-Guayas) y un equipo local liderado por Jorge L. Macchiavello, lo que originó el Plan Maestro de Turismo para el Guayas.
La segunda etapa, entre 2009 y 2018, bajo la administración de Jimmy Jairala, fue decisiva para impulsar el turismo en la provincia. El proceso fue ampliamente participativo. Se realizaron diagnósticos comunitarios, talleres con actores locales y la creación de Mesas de Turismo, donde confluyeron autoridades, universidades, técnicos, artesanos, productores y emprendedores. Por primera vez, el turismo se abordó de forma descentralizada, reconociendo que el territorio debía ser protagonista.
El diseño de las rutas no fue un ejercicio teórico, sino un trabajo de campo que articuló instituciones públicas, comunidades rurales, universidades y el sector privado. Cada ruta se construyó sobre la base de la identidad productiva y cultural de los cantones, buscando diversificar la oferta y redistribuir los beneficios económicos.
«En 2012, la prensa nacional destacó al Guayas como el destino más visitado del último feriado del año.»
De aquel proceso surgieron las Rutas Turísticas del Guayas, seis circuitos que integraron lo agrícola, lo religioso, lo fluvial y lo natural. Estas rutas no solo ofrecieron nuevos destinos, sino que devolvieron sentido de pertenencia a los habitantes rurales, quienes comenzaron a ver en el turismo una oportunidad real de desarrollo local: la Ruta del Cacao (Naranjal y Balao), la Ruta de la Fe (Guayaquil, Durán, Nobol, Daule y Yaguachi), la Ruta de la Aventura (El Empalme, El Triunfo y Bucay), la Ruta del Azúcar (Juján, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Marcelino Maridueña y Bucay), la Ruta del Pescador (Playas y Guayaquil) y la Ruta del Arroz (Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Salitre, Samborondón, Balzar, Colimes, Santa Lucía, Palestina y Daule).
El período comprendido entre 2009 y 2014 fue una etapa de siembra. Durante aquellos años se organizaron Fam Trips, Press Trips, encuentros de líderes comunitarios y el I Congreso de Turismo Comunitario, con participantes de todo el país. También se elaboró la Guía Turística del Guayas, publicada en español e inglés, distribuida en embajadas, consulados, del Ecuador en el mundo, municipios y hoteles de todo el país.
Por primera vez, la provincia participó en ferias y encuentros turísticos internacionales con el respaldo del Ministerio de Turismo, lo que permitió su afiliación como miembro de la Organización Mundial del Turismo. En 2012, la prensa nacional destacó al Guayas como el destino más visitado del último feriado del año.
El estudio marcó un hito en la historia de la planificación turística ecuatoriana. Por primera vez, una provincia estructuraba un modelo técnico con visión de largo plazo, sustentado en una metodología internacional adaptada a su realidad territorial. El documento, titulado “Guayas: Descubre el mejor secreto guardado de Sudamérica”, propuso una hoja de ruta para fortalecer la institucionalidad del sector, diversificar la oferta, consolidar productos sostenibles y posicionar al Guayas como un destino competitivo en el contexto sudamericano. Aunque los cambios políticos posteriores afectaron la continuidad, el legado del Plan Maestro y sus rutas sigue siendo un punto de referencia para la gestión provincial.

Isla Puná: riqueza detenida en el tiempo
A solo 25 millas náuticas de Guayaquil, la Isla Puná conserva uno de los patrimonios naturales y culturales más valiosos del país. Con 900 km² de extensión, playas vírgenes, manglares y una historia que se remonta a la época precolombina, Puná formó parte de la Ruta del Pescador, pero nunca alcanzó un desarrollo sostenido.
La falta de conectividad y la ausencia de servicios básicos fueron factores determinantes, aunque hubo inversión pública por parte del Ministerio de Turismo y de la Municipalidad de Guayaquil. El primero construyó senderos ecológicos y el segundo realizó programas de capacitación para los pobladores. Sin embargo, pese al interés inicial, la falta de mantenimiento y el desánimo de la comunidad provocaron que la isla entrara en una especie de pausa histórica. Pese a sus enormes posibilidades, entre ellas el ecoturismo, la arqueología y la pesca artesanal, Puná sigue siendo un destino potencial detenido en el tiempo.
Santa Elena: la herencia costera y el desafío del desarrollo sostenible
Con la creación de la provincia de Santa Elena en 2007, el litoral más emblemático del país adquirió autonomía política y administrativa. Sus cien kilómetros de playas concentran la mayor afluencia turística del Ecuador continental, con polos de desarrollo como Salinas, Ayangue, Valdivia y Montañita. Durante las décadas de 1980 y 1990, Salinas fue reconocida como el principal balneario del país, promocionada en guías turísticas y campañas regionales como “el Paraíso Azul del Pacífico Sur”. En aquel tiempo, sus playas de Chipipe y San Lorenzo eran consideradas de tipo A por la antigua Corporación Ecuatoriana de Turismo, mucho antes de la creación del Ministerio de Turismo en 1992.
Durante los primeros años de gestión provincial se impulsaron iniciativas como los senderos de Dos Mangas, el Centro de Interpretación de Sacachún dedicado a San Biritute y el programa Destinos Azules, inspirado en la certificación europea Bandera Azul. Sin embargo, la falta de seguimiento técnico y de una visión conjunta entre los tres municipios, La Libertad, Salinas y Santa Elena, ha impedido consolidar una estrategia sostenible que permita desestacionalizar el turismo en la zona, pese a los dieciocho años de autonomía provincial.
«El turismo costero ecuatoriano sigue dependiendo de los feriados. Entre diciembre y abril las playas se llenan; el resto del año, las economías locales sobreviven. Este fenómeno, conocido como estacionalidad, limita el crecimiento sostenible y precariza el empleo.»
A pesar de los avances en promoción y la inversión pública en obras de infraestructura, los municipios de La Libertad, Salinas y Santa Elena no han logrado consolidar una agenda común que articule sus políticas turísticas. Cada cantón ha desarrollado proyectos aislados, con escasa coordinación interinstitucional y sin una estrategia de gestión territorial que integre sus recursos naturales, culturales y urbanos en un mismo eje de desarrollo.
El resultado ha sido un modelo fragmentado que depende en gran medida de los feriados y temporadas altas, concentrando el flujo de visitantes en pocos meses del año. Durante esos periodos, la sobrecarga en los servicios básicos, el congestionamiento vehicular y el uso intensivo de los espacios públicos, especialmente en el malecón de Salinas, evidencian la falta de planificación compartida. En contraste, los meses de temporada baja reflejan la otra cara del problema, una oferta subutilizada y una economía local que se debilita por la ausencia de políticas para mantener el turismo activo durante todo el año.
Mientras Salinas enfrenta los retos de la masificación turística, La Libertad continúa en proceso de diversificar su economía, tradicionalmente vinculada a la actividad petrolera y comercial, con una proyección aún incipiente en el turismo urbano y de servicios. Por su parte, el cantón Santa Elena, con una extensa franja rural y comunitaria, ha centrado sus esfuerzos en el turismo cultural, ancestral y de naturaleza, pero con escaso respaldo técnico y financiero. La falta de articulación entre estos tres territorios impide aprovechar su potencial complementario: mar, ciudad y campo.
En paralelo, el crecimiento acelerado del sector inmobiliario en la franja costera ha generado presión sobre los ecosistemas marino costeros y los humedales, afectando manglares, dunas y zonas de anidación de especies. En lugares como Montañita, el desarrollo sin planificación y la saturación de visitantes han puesto en riesgo el equilibrio ambiental y la convivencia comunitaria.
Pese a estos desafíos, Santa Elena mantiene una posición estratégica en el mapa turístico nacional. Su proximidad a Guayaquil, su conectividad vial y su riqueza cultural le otorgan ventajas competitivas que podrían aprovecharse mejor si existiera una visión conjunta de provincia turística. La consolidación de un plan integral entre los tres municipios, con metas de sostenibilidad, capacitación local y ordenamiento territorial, sería el paso decisivo para transformar su potencial en desarrollo real.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Provincial de Santa Elena, correspondiente al periodo 2019 a 2023, la actividad turística no ha alcanzado su máximo potencial debido a la falta de articulación entre los gobiernos cantonales y la provincia. Esta situación ha impedido consolidar una estrategia común de promoción y sostenibilidad. Los diagnósticos de los PDOT cantonales de Salinas y Santa Elena coinciden en señalar que la competencia entre municipios y la ausencia de una visión compartida dificultan la construcción de un destino integral capaz de proyectar a la provincia como un territorio turístico unificado.

El Oro: seis rutas para redibujar el mapa turístico del sur ecuatoriano
La parte sur del litoral ecuatoriano ha demostrado una perseverancia ejemplar en su búsqueda por ocupar un lugar destacado en el mapa turístico nacional. Si para otras provincias costeras la consolidación de sus productos ha sido un proceso lento, en El Oro lo que marca la diferencia es la capacidad de trabajo y articulación local. Sus municipios, comunidades y emprendedores han entendido que el turismo solo se sostiene cuando se convierte en motor de desarrollo compartido.
La Prefectura de El Oro, en coordinación con el Ministerio de Turismo, estructuró seis rutas oficiales que reflejan la diversidad geográfica, cultural y ambiental del territorio: Bosques Mágicos, Manglar, Páramo Orense, Agroturística, Patrimonio y Cultura, y Aviturismo. Cada una responde a un eje temático que integra naturaleza, identidad y participación comunitaria.
La Ruta de los Bosques Mágicos invita a recorrer los paisajes húmedos y montañosos del interior, donde los ecosistemas del cantón Piñas y las zonas altas de Portovelo conservan una flora y fauna excepcionales. Senderos, cascadas y miradores permiten al visitante sumergirse en una experiencia de contacto directo con la naturaleza.
La Ruta del Manglar conecta la zona costera desde Puerto Bolívar hasta el archipiélago de Jambelí. En ella, los manglares, las aves marinas y las comunidades pesqueras muestran una convivencia armónica entre tradición y sostenibilidad. Es un circuito ideal para el ecoturismo y la educación ambiental.
La Ruta del Páramo Orense contrasta con el paisaje tropical: abarca las zonas altas de Chilla y Paccha, donde los bosques nublados y los páramos se transforman en escenarios perfectos para el turismo de montaña y la observación de aves. En esta zona, además, se encuentra el Área de Conservación Municipal de Chilla, ejemplo del compromiso local con la biodiversidad.
La Ruta Agroturística rescata la esencia productiva de la provincia: cacao, café, banano y frutas tropicales se convierten en experiencias vivenciales. Fincas y cooperativas agrícolas han abierto sus puertas al visitante, mostrando que el turismo también puede fortalecer las economías rurales y la identidad campesina.
La Ruta Patrimonio y Cultura recorre los centros históricos de Zaruma y Portovelo, joyas de la arquitectura republicana que conservan viva la memoria minera. Calles empedradas, balcones de madera y museos narran la historia de una provincia que alguna vez brilló por su oro, pero hoy busca hacerlo por su autenticidad cultural.
Finalmente, la Ruta del Aviturismo consolida un nuevo segmento especializado. El Oro ha sido reconocido como uno de los territorios con mayor diversidad de aves en el litoral, y sus reservas naturales son visitadas por observadores nacionales e internacionales que encuentran aquí un corredor biológico de alto valor científico.
Más allá de su potencial, el desafío sigue siendo la consolidación. La conectividad entre cantones, la promoción sostenida y la capacitación en gestión turística son tareas pendientes. Sin embargo, el sur del país avanza con paso firme: El Oro no solo ha sabido reinventarse, sino que ha convertido su diversidad en su mayor fortaleza. Así, la provincia que alguna vez basó su prosperidad en el oro del subsuelo hoy apuesta por el brillo de sus paisajes, la calidez de su gente y la fuerza de un trabajo que, poco a poco, la hace visible en la ruta del turismo nacional.

Ecosistema vital del litoral sur ecuatoriano, donde la naturaleza y las comunidades conviven en equilibrio, recordando que el turismo sostenible comienza con la conservación.
La estacionalidad: un turismo de un solo tiempo
El turismo costero ecuatoriano sigue dependiendo de los feriados. Entre diciembre y abril las playas se llenan; el resto del año, las economías locales sobreviven. Este fenómeno, conocido como estacionalidad, limita el crecimiento sostenible y precariza el empleo.
La Organización Mundial del Turismo ha desarrollado proyectos piloto para desestacionalizar destinos con características similares, como Punta del Este, en Uruguay. Allí, mediante la diversificación de productos, la organización de eventos culturales, congresos y un reposicionamiento de marca, se logró extender la temporada turística de tres a ocho meses.
Ecuador podría seguir ese camino. Tiene un clima estable, diversidad de experiencias y comunidades activas durante todo el año. Lo que falta es una planificación articulada entre el Estado, los gobiernos locales, la academia y el sector privado.
La Costa que podría ser
Desde Esmeraldas hasta Santa Elena, pasando por Manabí, Guayas y El Oro, la Costa ecuatoriana guarda el potencial de un turismo integrador, diverso y sostenible. Pero mientras las políticas cambien con cada administración, los proyectos seguirán quedándose a medio camino.
El futuro del litoral depende de una sola premisa: planificar con la gente. Reconocer que el turismo no son solo hoteles ni feriados, sino una forma de vida y una oportunidad para fortalecer la identidad y construir justicia territorial. El mar no es solo paisaje: es memoria, trabajo, cultura y esperanza. Y hasta que no logremos ver eso, seguiremos teniendo un turismo que brilla unos meses y desaparece el resto del año.
Fuentes consultadas
Aguilar, M. (2020). Bahía de Caráquez y San Vicente: modelos de turismo sostenible y cooperación intermunicipal. Revista Territorios y Sociedad, 8(1), 75–91.
Balsa Surf Camp. (s. f.). La verdadera historia de Montañita. Recuperado de https://www.balsasurfcamp.com/es/la-verdadera-historia-de-montanita/
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). (2011). Buenas prácticas de gestión turística provincial: Caso Guayas. Quito, Ecuador: CONCOPE.
El Comercio. (2016, 22 de abril). Tras el terremoto, el turismo comunitario impulsa la reconstrucción de Manabí. El Comercio. Recuperado de https://www.elcomercio.com/
El Diario. (1999–2010). Bahía y San Vicente: historia, reconstrucción y puente de integración Los Caras. El Diario (Manabí). Recuperado de https://www.eldiario.ec/
El Universo. (2009, 15 de julio). Ruta del Spondylus busca posicionar el turismo costero ecuatoriano. El Universo. Recuperado de https://www.eluniverso.com/
Fundación Futuro. (2015). La costa ecuatoriana y sus oportunidades turísticas sostenibles. Quito, Ecuador: Fundación Futuro.
Garcés, S. (2013). Ruta del Spondylus: Manual de promoción turística y sostenibilidad. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo.
Gobierno Autónomo Descentralizado de Bahía de Caráquez. (1999). Proyecto Bahía EcoCiudad: Plan de reconstrucción sostenible. Bahía de Caráquez, Ecuador: Municipalidad de Sucre.
Gobierno Provincial del Guayas. (2008). Plan Maestro de Turismo de la Provincia del Guayas. Guayaquil, Ecuador: Dirección de Turismo del Gobierno Provincial del Guayas.
Jiménez, C. (2011). El turismo en la provincia del Guayas: rutas productivas y desarrollo local [Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil]. Universidad de Guayaquil.
Mendoza, R. (2017). Turismo comunitario en Manabí tras el terremoto del 2016: experiencias de reconstrucción social. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Ministerio de Turismo del Ecuador. (2001–2006). Proyecto Ruta del Pacífico: Corredor turístico costero nacional. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo.
Ministerio de Turismo del Ecuador. (2008). Plan de desarrollo turístico sostenible del Ecuador: Estrategia nacional 2008–2015. Quito, Ecuador: Dirección de Planificación Turística.
Ministerio de Turismo del Ecuador. (2010). Programa de fortalecimiento de destinos turísticos: Ruta del Spondylus. Quito, Ecuador: Subsecretaría de Desarrollo Turístico.
Municipio de San Vicente. (2010). Inauguración del Puente Los Caras: Integración Bahía–San Vicente. San Vicente, Ecuador: GAD Municipal.
Organización Mundial del Turismo (OMT). (2015). Informe sobre estrategias para la desestacionalización del turismo costero: Estudio de caso Punta del Este. Madrid, España: OMT.
Pontón, D., & Bonilla, A. (2018). Turismo y desarrollo local en la costa ecuatoriana: políticas públicas y sostenibilidad. Revista Gestión Turística, 15(2), 45–68.
Prefectura de Santa Elena. (2012). Informe de proyectos turísticos provinciales: Destinos Azules, Senderos Dos Mangas y Sacachún. Santa Elena, Ecuador: Dirección de Turismo Provincial.
Prefectura del Guayas. (2014). Memoria del evento Reef Classic Guayas Turístico 2014. Guayaquil, Ecuador: Dirección de Turismo.
Ruta del Sol Ecuador. (s. f.). Ruta del Sol: turismo, cultura y naturaleza del litoral ecuatoriano. Recuperado de https://www.rutadelsol.ec
Tamariz, P. (2009). La Ruta del Spondylus: Integración turística del litoral ecuatoriano y su proyección binacional. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo / Banco Interamericano de Desarrollo.
UNESCO. (2012). El tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano. París, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Nota al pie
Este trabajo forma parte de la Escuela de Ciudadanía, dedicada al análisis de la función pública, su operatividad y los actores que la han desarrollado a lo largo de la historia. Los nombres mencionados corresponden únicamente a su labor institucional en el ámbito turístico. Ni la autora ni El Costanero se adhieren a posiciones políticas de quienes en su momento ocuparon u ocupan cargos públicos.
El propósito de este trabajo es exclusivamente informativo, académico y ciudadano: contribuir al conocimiento colectivo, promover el debate informado y fortalecer la capacidad crítica de la sociedad.
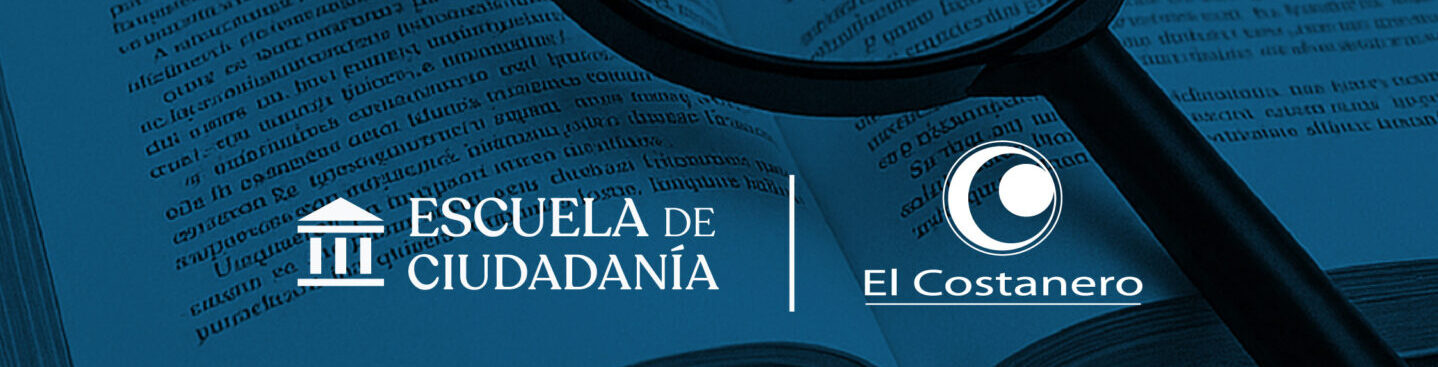
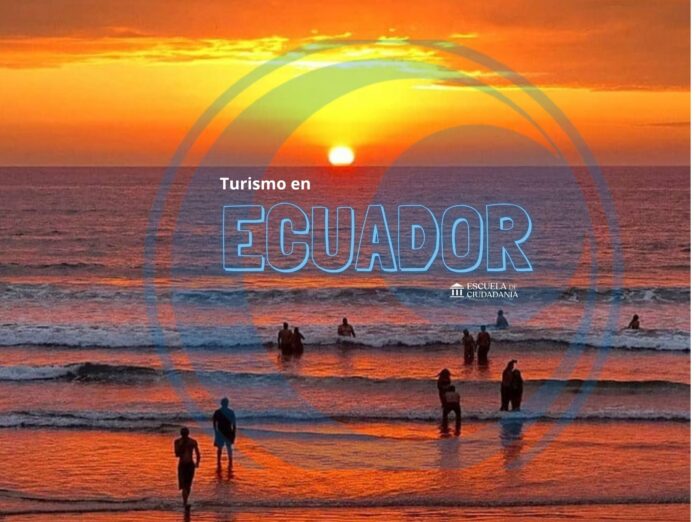
Patricio, muchas gracias por su comentario.
Esa fue la idea inicial, reunir este trabajo en un libro. Por ahora, las publicaciones han permitido ir ordenando el contenido, y más adelante veremos cómo darle una forma más completa. Un abrazoñ
Lindo trabajo Olguita, con todas estos buenos artículos, debes pensar en consolidarlos en un libro, que inclusive diría que puede llegar a ser académico. Que tengas muchos éxitos siempre.